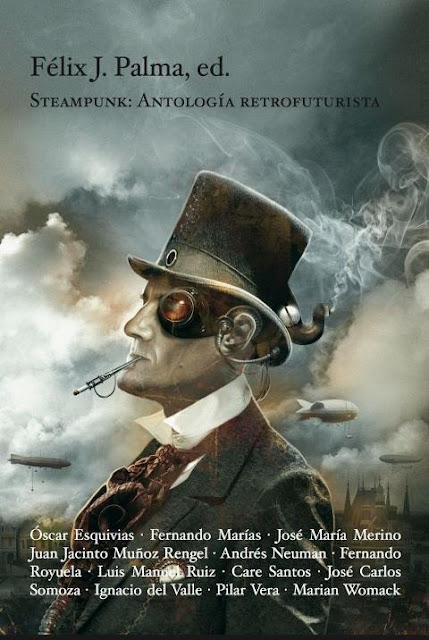En el siglo
XVI, Tomás Moro eligió el término utopía
para bautizar una isla imposible donde todas las personas vivían en amor y
compaña sin dejarse interferir por sus diferencias de raza, credo u opinión.
Pronto la palabra pasó a designar cualquier objeto inalcanzable, cualquier
ideal al que se opusiera la resistencia hosca de la realidad, con especial
énfasis en las quimeras de orden político o social. Más tarde, no hace tanto,
alguien a quien no conozco propuso el concepto paralelo de ucronía, queriendo designar, esta vez, otro imposible: aquel negado
por la historia. Una ucronía es ese presente al que no conduce ningún afluente
del tiempo; un efecto negado por sus causas; una situación histórica que no
tuvo lugar pero que puede ocupar algún otro universo paralelo. Cabe una ucronía
en la que yo soy abogado, monarca, feliz; otra en que España es un país
próspero; otra en que España no existe en absoluto.
Por motivos
que creo evidentes, la ucronía ha sido explotada sobre todo por los autores de
ciencia ficción. Siempre que se saca a colación, se menciona la más citada
(aunque no sé si la más leída), The man
in the high castle, de Philip K. Dick. Hay muchas otras, evidentemente. Una
ucronía es también Fatherland (1992),
novela negra de Robert Harris en que se plantea qué habría sucedido si Hitler
no hubiera perdido la famosa guerra. La idea matriz, creo, es buena, y si uno
sabe sacarle partido puede enhebrar un hilo argumental a la vez resistente y
lucido. Harris lo consigue con soltura.
Para dotar de verosimilitud
a su relato, el novelista parte de la premisa de que un nazismo extendido hasta
el año 1964 (fecha de la acción), no habría diferido en esencia del comunismo
soviético que se dilató hasta el 89. En la Alemania que supone Harris, el entusiasmo de la
primera generación de ideólogos ha dado paso a una burocracia fría, tan eficaz
como poco convencida, que busca un acercamiento a sus antiguos enemigos. Por
dibujar el panorama en su integridad: vencidas, Francia, Gran Bretaña, Italia y
otras naciones han acabado por convertirse en estados satélite del Reich; sólo
EE. UU. resiste, al otro lado del Atlántico, amparado en su potencial atómico.
La principal
baza del libro radica en la descripción (minuciosa hasta el detalle) de la
administración del nazismo que nunca fue. Un mundo que recuerda a Orwell, sin
duda, y que, repito, tiene como referente, confeso o no, a las dictaduras
socialistas del este de Europa que no fueron ninguna ucronía. Burócratas,
ministerios de propaganda, juventudes, días del líder, todo resulta plausible y
siniestramente familiar; más: la descripción del presunto Berlín de Hitler (con
esa sala abovedada en la que podrían caber hasta ciento ochenta mil personas y
ese arco del triunfo que equivaldría a seis homólogos parisinos) casi vale por
un recorrido turístico por una ciudad que, quizá, estuvo más cerca de existir
de lo que nadie se atrevería a admitir.
A la hora de
pincelar su retrato, Harris ha escogido servirnos una potente novela negra o de
espías, con el consabido detective amargado y la chica periodista que mete las
narices donde no debe. Los personajes están extraídos del estereotipo, pero el
paisaje de fondo les presta aplomo y una inquietante solidez: se nota el
trabajo del autor por hacer fluidas las conversaciones entre Xavier March, un
protagonista al que se acaba por tomar cariño, y Charlie Maguire, dotada de un
inolvidable impermeable azul. Digamos, de paso, que no hay mejor modo de
construir personajes que vestirlos sobre la percha del estereotipo: los clichés
son mucho más reales que las personas que se ven por la calle, que siempre desobedecen
aquello que deberían ser.
Hallo que hay
una edición española en DeBolsillo del año 2004, aunque yo no la he visto en
las librerías. También existe película, para quien encuentre que las
comparaciones no son odiosas.